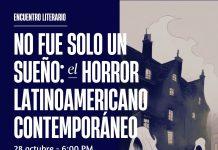En una de las primeras escenas de La hija cóndor, Clara (Marisol Vallejos Montaño), una joven de una comunidad quechua en las alturas de los Andes bolivianos, acompaña a su madre adoptiva, Ana (María Magdalena Sanizo), la partera del lugar. Acaban de ayudar a dar a luz a una mujer, y Clara recibe como agradecimiento una radio usada. Para ella, es el mejor regalo del mundo. Lo agradece con emoción contenida: aunque no tiene baterías y es un objeto antiguo y silencioso, encierra un significado profundo. Representa un deseo de libertad, de encontrar su propio camino, su música y su voz. Es su primer lazo con la ciudad y con la música, un mundo que al mismo tiempo la atrae y la intimida. Esa misma noche, Ana, quien le transmite los saberes que un día la convertirán en partera, en continuidad con las costumbres ancestrales de la comunidad, le cuenta que de niña también escuchaba una radio junto a su padre antes de dormir, aunque ahora prefiere el silencio.
Las destacadas actuaciones, junto con la belleza visual y sonora de la película, realzan una historia situada en una comunidad remota del altiplano, pero que resuena más allá de esas montañas. En las vivencias de Clara se reflejan las de cualquier joven, incluso aquellos de las grandes ciudades.
Entrevistamos al cineasta boliviano Álvaro Olmos Torrico días antes de su viaje a Toronto para el estreno mundial de su última película.
—Cuéntanos sobre tu trayectoria en el cine: cómo empezaste, tu experiencia previa y cómo llegaste a este segundo largometraje de ficción.
—Entré a la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana con la intención de convertirme en escritor, pero en la universidad y, sobre todo, en el contacto con mis compañeros, me fui adentrando en el mundo audiovisual, que para mí era un mundo totalmente alejado. A través de ellos y del ambiente universitario me fui dando cuenta de que era algo muy posible, muy real. Poco a poco la tecnología también se iba democratizando, y eso fue un impulso para empezar a hacer, sobre todo, cortometrajes y trabajos audiovisuales.
El inicio real fue con un festival universitario en Santa Cruz, el Festival Fenavid, donde gané con uno de mis primeros cortos. Para mí fue como una señal de que esto era algo que me gustaba hacer y que estaba siendo valorado. Desde entonces, me dediqué a la escritura audiovisual y a hacer cortometrajes, buscando siempre la posibilidad de realizar mi primer largometraje eventualmente.
Escribí un guion que al final nunca se realizó, y esa historia tenía un personaje que estaba preso y contaba desde la cárcel. Entonces empecé a buscar la posibilidad de entrar a una cárcel en Cochabamba, para conocer un poco ese mundo y nutrir el guion literario. Tuve la oportunidad de entrar a la cárcel de San Antonio. Y fue ahí donde conocí personajes increíbles, lo que me llevó a hacer mi primer largometraje documental, San Antonio, que realicé durante cuatro años, siguiendo a tres presos: uno argentino y dos bolivianos, uno de ellos de la Mara Salvatrucha. Eran personajes fascinantes que me adentraron en el mundo del documental.
De ahí en adelante he hecho documentales para televisión, pero me entró la necesidad de hacer ficción, porque siempre he escrito ficción. Así nació mi primer largo de ficción, Wiñay, una película autofinanciada, hecha con muy poco dinero y en estilo guerrilla, con sus ventajas: poco tiempo de escritura y sin depender de fondos. Nos lanzamos a filmar con actores naturales y amigos.
Con el bagaje de producción, muchos jóvenes directores comenzaron a pedirme ayuda para sus proyectos. Ahí fui nutriéndome de experiencias para la creación de La hija cóndor, a la que le he dedicado mucho tiempo. El guion fue un proceso largo, con mucha investigación, correcciones y todo el viaje que implica escribir una historia así. La película no solo resume las historias o el mundo quechua que rodea las montañas de Cochabamba, donde vivo, sino que también es un testimonio de mi infancia, de toda mi vida rodeado del quechua y de la música.
—Quisiera que nos cuentes sobre el origen de La hija cóndor: ¿de dónde surge la idea? ¿Recibiste apoyo para realizarla?
—Es una combinación de varias cosas. En realidad, casi todos los personajes que he creado, tanto en documentales como en ficción, están inspirados en mi madre. Ella es un motor muy importante en lo que voy escribiendo. Incluso si no hay personajes femeninos, cuando tengo personajes masculinos, como los de la cárcel, un hilo conductor son las madres de esos personajes. Siempre hay una presencia materna.
También influyó el rodaje de Wiñay, filmado en las montañas al norte de Cochabamba. Ahí conocí estos lugares y a la gente que vive allí, y quedé atrapado por completo. Uno de los actores de Wiñay, que ahora es productor de la película, Aniceto Arroyo, me dijo: “Yo te voy a llevar a mis montañas, donde nací”. Cuando me llevó, quedé sorprendido: me mostró nidos de cóndores. Desde entonces no pude desprenderme de la idea de filmar ahí y narrar la vida de las parteras.
Quería hacer una película sobre una partera desde hace mucho, y en ese lugar encontré la inspiración. Además, mi pareja, Iris —productora de la película—, es doula. Teníamos todos estos elementos a favor. Viajamos por diversas comunidades para conocer parteras y recogimos muchos testimonios que nutrieron la historia.
—¿Podrías contarnos sobre Marisol Vallejos Montaño, la actriz que interpreta a Clara?
—Es increíble. Ya pensamos en la siguiente película que vamos a producir, también con Marisol, en el mismo universo de la música chicha. Su historia es única. La conocí en TikTok: buscaba a una cholita cantante, carismática y con ciertas cualidades, y la encontré en su grupo familiar, Estrellas del Valle. Hacían videos que empezaban a ser conocidos. La vi y pensé: “ Esta chica es muy inteligente”.
Al principio fue difícil contactarla, pero finalmente nos reunimos con ella y su padre. Tenía solo 18 años, muy bien protegida y acompañada. Le hicimos la propuesta, y aunque al principio lo vio lejano, poco a poco se fue animando.
Le dimos clases de actuación con un actor reconocido de Cochabamba y clases de canto con Noemí Flores, quien también aparece en la película como enfermera y compuso la música que canta Marisol. Queríamos un canto que surgiera desde adentro, como una conexión emocional con las montañas y sus ancestros.
Ahora Marisol ha cambiado mucho, le gustó la experiencia y seguimos trabajando juntos. Estudia comunicación social y el grupo está en un gran momento. Estoy seguro de que La hija cóndor será un impulso importante para su carrera.
—La música cumple un rol fundamental en la película. ¿Podrías contarnos sobre esa diversidad de estilos y, en particular, acerca de la música chicha para quienes no la conocen?
—La película navega por distintos estilos musicales. Está la música ancestral que canta Marisol, un canto profundo y natural que las mujeres suelen entonar mientras lavan ropa o siembran, y que se intensifica en épocas festivas como el Carnaval o el solsticio. También está la música chicha, muy popular en Cochabamba, sobre todo en sectores populares, una mezcla que se baila en espacios con fuerte conexión indígena, similar a un huayno estilizado, con instrumentos occidentales y referencias europeas.
Además, contamos con la música de orquesta de Cergio Prudencio, gran referente boliviano, a quien pedí que no se limitara a zampoñas o quenas, sino que captara el sentimiento de cada escena. Y, finalmente, incorporamos música electrónica, inspirada en el synthwave y el cyberpunk, muy presente en discotecas del universo chicha. Puede que no lo hagan conscientemente, pero esos espacios tienen una estética muy cyberpunk que me encanta.
—¿Qué recorrido esperas que tenga La hija cóndor a partir de ahora?
—Lo que estamos viviendo con La hija cóndor ya supera lo que habíamos hecho antes. La expectativa y la recepción, incluso antes del estreno, superan mis expectativas. Estamos en contacto con distribuidores y creo que nos irá muy bien. Quizás sea un puente para otras películas y para seguir abriendo puertas al cine boliviano, como lo hicieron Kiro Russo, Alejandro Loayza o Jorge Sanjinés antes. Es nuestro turno de ser la cara del cine boliviano, y creo que La hija cóndor abrirá más puertas, no solo para mí, sino para otros cineastas.
A través de la plataforma Boliviacine (boliviacine.com), se puede acceder tanto a sus películas como a las de otros realizadores. Actualmente reúne alrededor de 100 títulos disponibles a un costo accesible, cuyos ingresos van directamente a los productores. Es la principal plataforma de cine boliviano, gestionada por los propios cineastas, y lo mejor: puede verse desde cualquier lugar del mundo.
Vanesa Berenstein
Encargada de Programación del Festival de Cine Latinoamericano de Toronto (LATAFF)
Investigadora en MAP Centre for Urban Health Solutions, St. Michael's Hospital, Unity Health Toronto